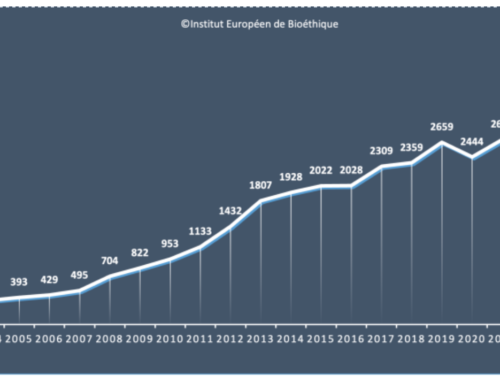Por Giorgio Chevallard
En este momento en España se quiere legislar sobre la eutanasia. Aunque no soy ni médico, ni teólogo, ni político, ni intelectual, me han pedido un juicio: diré lo que veo.

Por supuesto no apoyo el encarnizamiento terapéutico (si es que todavía existe, lo dudo), esto no lo apoya nadie. Sabemos que administrar medicamentos como la morfina para aliviar el dolor de un moribundo es algo permitido y usual, aunque ello pueda dar como resultado no buscado un acortamiento de la vida del paciente: yo mismo he tenido que participar en esta decisión en familia en momentos decisivos de la vida de seres queridos. En cambio me provoca un profundo rechazo el considerar “pasivo” el no dar de comer ni beber a un paciente que no se puede valer por sí mismo: dejar morir de sed, y posiblemente causando un gran sufrimiento, un paciente que no puede hidratarse por sí mismo se me antoja una hipocresía para salvar las apariencias, más cruel que una inyección letal. Tristemente se ha hecho – y se hace – incluso por imperativo legal (en Italia vivimos hace años un caso tristísimo con Eluana Englaro).
Visitar una residencia de ancianos a menudo me produce horror al ver vidas poco más que vegetativas, gente sin entender, sin comunicarse con nadie, esperando la comida y luego la cena y luego la noche, para esperar de nuevo la mañana. Amargados, tristes, solos, sin esperanza: me parece algo parecido a un infierno. Pero me produce más horror pensar en lo que puede convertirse una ancianidad dependiente que deba vivir bajo la amenaza de asesinato legal, si ocurre que los viejos tienen miedo de ir al hospital en Holanda, donde se planifica el deceso de los mayores para que los parientes puedan organizarse para estar presentes en el funeral; y donde si quiere legislar para permitir la eutanasia a menores de 12 años y cada vez más obviando la misma voluntad del paciente. Impresionan los abusos que permitiría el proyecto de ley en España, que parece va a permitir que la decisión sea de la familia (con evidente conflicto de intereses por la herencia) y practicable en casa (en la práctica, sin ningún control hospitalario). Es un plano inclinado, dicen los que analizan la evolución legal y social de la eutanasia.
Es la cultura del descarte que se propone eliminar lo que no puede resolver como el dolor, la soledad y la misma muerte eliminando el problema; y, de paso, con ahorro del sistema de salud público. Es un paso más de la escalada de individualismo y nihilismo que impera en nuestra civilización vieja y enferma, después de facilitar hasta banalizarla la ruptura matrimonial que deshace las familias (verdaderos núcleos de la sociedad), permite eliminar los bebés antes de nacer si no los quiero o si pueden tener ‘defectos’, que exalta la decisión sobre la propia orientación sexual como libertad, que fomenta la idea de un derecho a la identidad sexual como derecho absoluto: yo decido si doy la vida o la quito, yo decido si me gustan los hombres o las mujeres, yo decido si soy hombre o mujer. Defender esto como un “derecho” de todos no tiene nada que ver con las posibles soluciones de los casos, pocos pero reales, de verdadera disforia de género. La misma imposición de la ideología de género, que no tiene ninguna base científica, pero que los gobiernos de casi todo el mundo pretenden imponer en nombre de la ‘libertad’ de elección del individuo. Hemos asistido a la violencia de la Europa de los 27 contra Hungría y Polonia, acusadas de no respetar los derechos humanos, porque se resisten a la imposición de la agenda europea a favor del aborto y de la ideología de género: denigrante y triste, no es esta la Europa que fundaron Adenauer, Schumann, de Gasperi después de la guerra, y por supuesto no es la Europa que queremos.
Ahora se pretende afirmar como un derecho el decidir si vivo o si muero; más aún, si vive o si muere mi padre, mi madre, mi tío; o mi paciente. Otro decidirá por mí. Si la vida es un regalo, y lo es, no es mi propiedad particular y exclusiva: es un bien para todos. Por esto ontológicamente es un grave error hablar de “derecho al suicidio”. Yo soy un regalo independientemente de mi sexo, de mi orientación sexual, de mi autonomía, de mi capacidad productiva: pero al sistema le viene mejor eliminarme si no sirvo. Toda persona es un bien, no es una propiedad absoluta de nadie, ni siquiera de sí mismo. Ningún estado ni ningún familiar es dueño de la vida. La eutanasia representa un eslabón más de esta exaltación del individualismo para exorcizar la muerte, para ‘matar’ el dolor. Al Poder le da miedo todo lo que no puede controlar; y gente que vive solo para sí misma, sin ningún vínculo de pertenencia fuerte (familia, comunidad, sociedad) son los ciudadanos que quiere tener el Poder, que los puede manipular como quiere con los medios (ahora también se aprovecha la pandemia para aumentar el control de las conciencias). A cambio, ‘panem et circenses’, como hacía el Imperio romano con el pueblo; hoy podríamos decir “sexo, videojuegos y televisión”. Es lo mismo.
La gran alternativa a la eutanasia serían los cuidados paliativos, que son respetuosos del paciente y del médico, están finalizados a acompañarle, poniendo la persona al centro de la atención y por delante de su enfermedad y condición. Todos necesitamos ser queridos, y aún más cuando nuestra situación es de mayor debilidad y dependencia. Pero tiene un defecto, o mejor dos: es más cara, porque prolonga el gasto y la atención en el tiempo. Y porque necesita de personal con corazón, especie que aún no está en peligro de extinción pero sí en franco regreso.
Hay un derecho más grande del derecho a morir, es el derecho a ser amado: pero aquí el Poder no puede responder, no sabe qué hacer, no puede ofrecer nada. Toca a los hombres de carne y hueso hacerlo, acoger al necesitado y apoyarlo, que sea un niño por nacer, un minusválido físico o psíquico, un viejo próximo a la muerte. Porqué “Del amor, nadie huye”, como es el lema de las APAC, las cárceles abiertas de Brasil, que logran muchos mejores resultados de reinserción de las clásicas prisiones que son auténticos infiernos. Frente a una progresiva deshumanización de la salud y de la clase médica, hay que volver a poner la persona al lugar que le corresponde: el primero. No se trata de no saber ver la enfermedad, se trata de ver ante todo la persona, antes de valorar qué podemos hacer para ayudarla y sabiendo que la empatía, el calor humano y el ser acompañados es muchas veces lo que más necesitan (como entre otros intenta hace la asociación “Medicina y Persona”: https://www.medicinaypersona.org/).
He comentado del horror que me produce la imagen de personas muy mayores casi abandonadas en las residencias: es lo mismo que siento a veces mirando los enfermos del Cottolengo. Es la tentación de pensar que la vida acaba en nada, que no tiene significado ni valor, que sólo es dolor y muerte, porque todo pasa, todo está destinado a la corrupción. Todos sufrimos esta tentación. ¿Qué cambia este pesimismo? Una mirada que nos mira bien, un amor, una atención a lo que yo soy. Por esto, hay algo que transforma este infierno en un Paraíso: ver las hermanas que los cuidan, y como lo hacen con amor y, sobre todo, lo hacen felices. Pero lo que nos da verdadera felicidad es dedicar la vida al otro y no pensar en afirmarme a mí mismo contra todo y contra todos, como nos pregona la moderna cultura competitiva. Es lo único que permite mirar a la cara la muerte y la nada sin temor. Sólo hay dos alternativas: o el individualismo (“el infierno son los demás”, decía Sartre), o la caridad (“tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber…”). Esta capacidad tan increíble de poner el otro delante de mis intereses, ambiciones, deseos y que brota como una gracia en el corazón de muchos: a esto debemos mirar, esto debemos proponer, a esto debemos educarnos.
Puede que no se pueda evitar que esta ley prospere, pero se puede intentar paliar sus efectos más negativos. Nosotros no estamos contra nadie, estamos a favor de la vida y del bien. No se trata de levantar muros, ni de descalificar personas: así no defendemos nada, es una ilusión pensar que así salvamos algo, aunque nos pueda dar la engañosa sensación de que “hacemos algo” frente a esta nada que avanza. La Nada avanza, ciertamente, y parece que destruye todo, que nadie la puede parar: pero hay algo que no pertenece a la nada, es tu mirada que se da cuenta de que la nada avanza. Esta mirada no pertenece a la nada, como nosotros no pertenecemos al mundo, aunque estamos en el mundo. Finalmente, frente a esta oleada de cambios antropológicos impuestos por un poder que tiene hegemonía, debemos cuidar de no caer en la tentación de la reactividad: no podemos ser reactivos. Debemos ser capaces de escuchar las razones de los otros, profundizar en las nuestras y estar disponibles a un verdadero dialogo, para buscar la verdad y el bien ante todo. Lo que nos tiene que informar es siempre la pasión por lo verdaderamente humano, no podemos ser ideológicos, caer en una posición ideológica: nuestro Dios es una Persona, la Verdad es una persona, no una ideología. Por otro lado, se demuestra una vez más que los valores ilustrados (égalité, liberté, fraternité) no son capaces de sostenerse históricamente separados de Cristo.
Es posible que la batalla cultural esté perdida, por los menos por unos cuantos siglos: se trata entonces de salvar islas de humanidad y de civilización, donde la persona es amada y respetada por lo que es y pueda transmitirse una verdadera civilización a las generaciones futuras, como dicen Alaisdair MacIntyre (Tras la virtud) y más recientemente Rod Dreher (La opción benedictina).