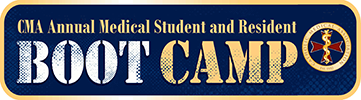El sufrimiento en la raíz de la norma: una lectura ética desde Santo Tomás de Aquino
Por el Padre Simon Asumu (Guinea Ecuatorial)
Resumen:
Este artículo explora la relación entre el sufrimiento y la génesis de la norma ética en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Se argumenta que la norma moral no surge en abstracto, sino que responde a la experiencia humana del bien y del mal, donde el sufrimiento juega un papel fundamental en la configuración de la justicia y la virtud. A partir de la Suma Teológica y la tradición aristotélico-cristiana, se analizará cómo el dolor y la fragilidad humana justifican la existencia de normas morales y legales, así como su función pedagógica y correctiva. Finalmente, se abordará la relevancia de esta perspectiva para los debates contemporáneos sobre la moral, el derecho y la bioética.
1. Introducción: ¿Por qué el sufrimiento exige una norma?
El sufrimiento es una experiencia universal que atraviesa la historia humana y configura la forma en que los individuos y las sociedades establecen normas para regular la convivencia y la justicia. No se trata de un hecho meramente biológico o emocional, sino de una realidad que posee un fuerte contenido moral, ya que obliga a preguntarse por el sentido del dolor, su relación con la justicia y el modo en que debe ser abordado en el marco de la ética y el derecho. Desde una perspectiva tomista, la norma moral surge como una respuesta al desorden que el sufrimiento revela en el mundo, buscando orientar al ser humano hacia su fin último: la plenitud en Dios. En este artículo, exploraremos cómo el sufrimiento se encuentra en la raíz misma de la norma y de qué manera la filosofía moral de Santo Tomás de Aquino ofrece una visión integral de este fenómeno.
En la tradición tomista, el sufrimiento no es solo una consecuencia de la caída del hombre en el pecado, sino también una ocasión para el ejercicio de la virtud y el perfeccionamiento del alma. A través de su análisis de la ley natural, Santo Tomás explica que la moralidad humana se basa en principios universales inscritos en la naturaleza del hombre (S. Th., I-II, q. 94), y que estos principios emergen con especial claridad en la experiencia del sufrimiento. El dolor nos confronta con la necesidad de justicia, ya sea en su dimensión punitiva, restaurativa o redentora. Así, la norma moral no solo regula el sufrimiento, sino que nace de él y se justifica en la búsqueda de un orden que haga posible la vida buena.
Desde una perspectiva metodológica, este estudio adopta un enfoque filosófico-teológico basado en la hermenéutica tomista y en el análisis sistemático de sus textos principales, especialmente la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles. Se empleará un método de investigación cualitativo y analítico, que busca identificar cómo Santo Tomás conceptualiza el sufrimiento dentro de su visión de la ley natural, la justicia y la memoria moral.
Asimismo, se contrastará su pensamiento con algunas reflexiones contemporáneas, como la teoría de la memoria de Paul Ricoeur, para examinar la relevancia actual de su propuesta ética.
1
El artículo se estructurará en cuatro secciones principales. En primer lugar, se analizará el sufrimiento como la experiencia fundante de la norma moral, mostrando cómo la percepción del dolor da lugar a principios de justicia y orden moral. Luego, se abordará la función del sufrimiento en la estructura de la justicia según Santo Tomás, distinguiendo entre justicia retributiva, restaurativa y pedagógica. En tercer lugar, se examinará la memoria del sufrimiento y su papel en la construcción normativa, señalando los peligros de una memoria herida y las posibilidades de reconciliación. Finalmente, se ofrecerá una conclusión que sintetice los hallazgos y plantee interrogantes sobre la aplicación de esta visión en el contexto ético contemporáneo.
Así, este trabajo pretende demostrar que el sufrimiento no solo es una experiencia que la norma intenta mitigar o regular, sino que es su fundamento mismo. Al revelar la necesidad de justicia y la fragilidad de la condición humana, el sufrimiento impulsa la reflexión ética y justifica la existencia de las normas morales y jurídicas. La propuesta tomista nos ofrece una visión en la que la norma no se impone arbitrariamente desde una autoridad externa, sino que surge desde la experiencia misma de la vida humana, iluminada por la razón y la fe.
2. El sufrimiento como experiencia fundante de la norma moral1
2.1. La ética tomista como respuesta a la condición humana
La ética tomista parte de una concepción del ser humano como criatura racional de cuerpo y alma, dotada de un fin último que orienta su acción hacia el bien. En este marco, la experiencia del sufrimiento no es un fenómeno accidental, sino un aspecto central de la condición humana que revela la fragilidad del hombre y su necesidad de un orden moral que lo guíe. Santo Tomás de Aquino sostiene que “todo aquello a lo que el hombre tiene natural inclinación, la razón naturalmente lo aprehende como bueno y, por ende, como algo que debe ser procurado” (ST., I-II, q. 94, a. 2, c), lo que indica que las normas éticas surgen precisamente para encauzar las acciones humanas hacia el bien supremo.
El sufrimiento, en este contexto, se presenta como una realidad que desafía al hombre y lo confronta con su propia limitación. La respuesta ética al dolor no puede ser simplemente evitarlo o ignorarlo, sino integrarlo dentro de un marco que permita comprender su sentido y canalizar su impacto hacia el desarrollo de la virtud (JP. II, 1984, nn11-13). En la ética tomista, el sufrimiento puede ser una ocasión para el crecimiento moral y espiritual, pues fortalece la paciencia, la templanza y la fortaleza, al mismo tiempo que abre el horizonte de plenitud en Dios (ST., II-II, q. 123, a. 4). Así, las normas
1 En la tradición filosófica del derecho, esta postura se aparta del positivismo jurídico de Hans Kelsen, que concibe la norma como un producto de la voluntad legislativa sin referencia a criterios morales, y que busca mantenerse libre de influencias políticas, económicas o religiosas. En Teoría General de las Normas, Kelsen sostiene que “en la medida en que el vocablo ‘norma’ designa un precepto, un mandato, ‘norma’ significa que algo debe ser u ocurrir. Su expresión lingüística es un imperativo, o una oración deóntica” (Kelsen et al., 1994, p. 34; Teoría pura del derecho, 1934). En contraste, esta perspectiva se aproxima más al iusnaturalismo contemporáneo, representado por autores como John Finnis, quien argumenta que el derecho tiene un fundamento ético basado en bienes humanos objetivos (Natural Law and Natural Rights, 1980). Finnis sostiene que “one’s choices should always be open to the fulfillment of every human person” (las opciones de uno siempre deben estar abiertas a la realización de cada persona humana) (Finnis, 2017, p. 113). Desde la visión tomista, la experiencia del sufrimiento es clave para reconocer estos bienes y formular principios normativos que van más allá de la mera coerción legal (Suma Teológica, I-II, q. 94, a. 2).
2
morales no solo regulan la conducta, sino que ayudan a transformar el sufrimiento en un medio de perfeccionamiento espiritual y social2.
Desde un punto de vista más amplio, la ética tomista reconoce que el sufrimiento no es solo una cuestión individual, sino que tiene una dimensión comunitaria3. La justicia, como virtud cardinal, exige que las normas morales y jurídicas protejan a los más vulnerables y mitiguen el sufrimiento injusto (ST., II-II, q. 58, a. 1, c). En este sentido, la existencia misma de normas éticas y legales es una respuesta a la condición sufriente del ser humano, cuyo bienestar no puede depender únicamente de su propia fuerza, sino de un orden moral que garantice la equidad y la protección del bien común.
A lo largo de la historia, la moral y el derecho han surgido como respuestas directas al sufrimiento humano, estableciendo normas destinadas a limitar el abuso, garantizar la
2 Santo Tomás de Aquino distingue entre dos tipos de mal: el mal de culpa (malum culpae), que es el mal moral resultante de una decisión humana equivocada, y el mal de pena (malum poenae), que es el sufrimiento o la privación de un bien como consecuencia del mal moral o del orden natural de la justicia divina (ST., I, q. 48, a. 5, c). Esta distinción es clave para comprender la vinculación entre la ética y el sufrimiento en el pensamiento tomista. El mal de culpa nace de la acción libre del ser humano, mientras que el mal de pena es el sufrimiento que resulta de dicha acción, ya sea como castigo o como consecuencia natural. Para nuestra investigación, esta clasificación revela una conexión profunda entre la moral y el sufrimiento: el mal moral no solo corrompe la voluntad del agente, sino que también provoca sufrimiento en quien lo sufre, estableciendo así una dimensión relacional de la ética. Santo Tomás subraya que, aunque Dios no es causa del mal de culpa, permite el mal de pena dentro de la justicia divina, lo que a su vez permite una reflexión sobre el sentido del sufrimiento en la vida humana (ST., I, q. 49, a. 2).
3 Cf. Diversos autores coinciden en que el sufrimiento, más allá de su dimensión individual, tiene un carácter ético y comunitario, pues no solo afecta a la persona que lo experimenta, sino que abre un espacio para la solidaridad y la justicia. Aquilino Cayuela, en La condición vulnerable del ser humano (2014), y Luis Fernando Cardona Suárez, en El sufrimiento humano como pauta ética, destacan que, aunque el sufrimiento es una experiencia profundamente personal (“el dolor siempre es mío y los otros no pueden tener mis dolores como en efecto yo los tengo”), también está mediado por la justicia, pues estructura una vida en comunidad fundada en la solidaridad (Suárez, 2019, p. 55). Sin embargo, Cardona Suárez parece equiparar todo dolor con sufrimiento, afirmación que podría ser matizada, ya que no todo dolor se experimenta necesariamente como sufrimiento, aunque todo sufrimiento sí implique dolor (p. 56).
En esta línea, Leopoldo Quílez Fajardo, en El mal, aporía especulativa en P. Ricoeur: Visión ética y trágica del mundo, reafirma que el problema del mal es esencialmente ético y no solo especulativo, siguiendo la perspectiva de Paul Ricoeur: “En la perspectiva de Ricoeur, el problema del mal no puede ser solamente abordado desde el punto de vista especulativo, éste es principalmente una cuestión ética” (Fajardo, 2017, p. 415). Esta afirmación tiene raíces en la definición tomista del mal como privación del bien, situándolo no en la ontología, sino en la capacidad del ser humano de elegir.
Por su parte, Servais Pinckaers, en Las fuentes de la moral cristiana, sostiene que “el sufrimiento entra en la moral desde el comienzo”, basándose tanto en la tradición bíblica como en otras cosmovisiones como la budista. Destaca, además, el tratamiento que Santo Tomás da al sufrimiento en la Suma Teológica, donde dedica 25 artículos al dolor y la tristeza en el tratado de las pasiones (I-II, q. 35-39), así como su análisis sobre la valentía y el don de fortaleza, cuyo punto culminante es el martirio cristiano, en relación con la Pasión de Cristo (II-II, q. 123-140) (Pinckaers, 2013, pp. 52-55).
Desde una perspectiva filosófica, Paul Ricoeur relaciona el sufrimiento con la acción ética y política, afirmando que “toda acción, ética o política, que disminuya la cantidad de violencia ejercida por los hombres, unos contra otros, disminuye la tasa de sufrimiento en el mundo” (Ricoeur, Gisel, 2006, p. 31). En particular, señala la estrecha relación entre pecado, sufrimiento y castigo: el pecado implica la transgresión de una norma, mientras que el sufrimiento aparece como su consecuencia.
En el ámbito teológico, Hans Urs von Balthasar, en El drama de la redención, muestra cómo el sufrimiento es central en la ética cristiana. San Juan Pablo II, en Salvifici Doloris, analiza el sentido redentor del sufrimiento y su impacto en la vida moral. Edith Stein (Santa Teresa Benedicta de la Cruz), en sus escritos, vincula la cruz con la norma ética, mostrando cómo la aceptación del sufrimiento puede ser un camino hacia la transformación moral(Stein & Fermín, 2006, pp. 57–58, 100,140).
3
justicia y promover una convivencia basada en el respeto y la dignidad. En este sentido, se ha llegado hasta señalar que casi “todos los actos morales tienen un significado o pueden hacer referencia a actos dañinos, nocivos o dolosos” (García Férez, 2020, p. 41). Ignorar el dolor, el sufrimiento o incluso la muerte en la reflexión ética y moral implicaría privar a la vida humana de una comprensión auténtica de su dignidad y del verdadero alcance de los valores que deben regirla (Pinckaers, 2013, p. 55). En la siguiente sección, examinaremos cómo la ley natural y la experiencia del sufrimiento han sido pilares fundamentales en la configuración de la norma moral en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
2.2. El sufrimiento y la ley natural
Santo Tomás de Aquino sostiene, como queda dicho, que la ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Es decir, Dios ha impreso en la naturaleza humana un orden que guía al hombre hacia el bien. El primer precepto de esta ley establece que “El bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse” (ST., I-II, q. 94, a. 2, c). A partir de este principio fundamental se derivan todos los demás preceptos de la ley natural, de manera que cualquier acción que la razón práctica reconozca naturalmente como un bien humano cae bajo estos preceptos. En este contexto, el sufrimiento desempeña un papel crucial: no solo indica la presencia de un desorden moral, sino que también impulsa la búsqueda de normas justas que orienten al ser humano hacia el bien y la justicia.
El sufrimiento permite al hombre reconocer los límites de su propia condición y la necesidad de un orden moral que regule la convivencia humana. La ley natural, en su formulación básica, nos orienta hacia la conservación de la vida y el bien común, lo que implica necesariamente la regulación del sufrimiento. De hecho, las primeras inclinaciones naturales del hombre, según Santo Tomás, incluyen la autopreservación y la evitación del dolor injusto. Esta inclinación natural explica por qué las sociedades han desarrollado normas para proteger la vida, castigar los actos injustos y promover la reparación del daño4.
4 En el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, los términos norma, ley, mandamiento, precepto y regla poseen matices distintos, aunque estrechamente relacionados dentro de su concepción de la ley moral. La norma es un principio general que orienta la conducta humana hacia el bien, mientras que la ley (lex) es definida como “una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad” (ST., I-II, q. 90, a. 4, c). El mandamiento es una orden concreta dentro de la ley, expresada en forma de obligación moral o jurídica, como los Diez Mandamientos. El precepto (praeceptum), aunque similar, es más amplio y puede derivarse tanto de la ley natural como de la positiva, sirviendo como una indicación específica para la acción moral correcta (ST., I-II, q. 99, a. 1). La regla (regula) es un principio rector que orienta y mide las acciones humanas, frecuentemente asociado con la vida espiritual y la disciplina moral (ST., II-II, q. 147, a. 1).
Además de estos términos, Santo Tomás emplea otras expresiones para referirse a distintos aspectos de la normatividad moral y jurídica. La lex aeterna es el principio supremo del orden moral y del gobierno divino (ST., I-II, q. 91, a. 1), mientras que la lex naturalis es la participación de esa ley eterna en la criatura racional (ST., I-II, q. 91, a. 2). La lex humana designa las leyes positivas creadas por la razón humana para regular la sociedad (ST., I-II, q. 91, a. 3), y la lex divina es la ley revelada por Dios, que perfecciona y complementa la ley natural (ST., I-II, q. 91, a. 4). Otros conceptos relevantes incluyen el imperium (mandato de la razón práctica para dirigir la voluntad hacia el bien), el ius (orden justo más que derecho en el sentido moderno), el edictum (proclamación jurídica de una ley), el statutum (norma con carácter vinculante en comunidades específicas) y la praeordinatio (ordenación previa de la ley en el plan divino o en el derecho humano). Finalmente, el término consilium hace referencia a los consejos morales que, a diferencia de los preceptos,
4
En la tradición tomista, la ley natural no solo establece principios abstractos como la inclinación al bien, la búsqueda de la justicia y el respeto por la dignidad humana, sino que también se adapta a las circunstancias históricas y sociales. A medida que el hombre experimenta el sufrimiento en diferentes formas, la razón humana es capaz de discernir normas más precisas para mitigar sus efectos. Por ejemplo, el desarrollo de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a un juicio justo y la protección de los más vulnerables puede interpretarse como una manifestación histórica de la ley natural aplicada a la protección contra el sufrimiento injusto. Estos derechos reflejan principios inmutables de la ley natural, como la dignidad intrínseca de la persona y la justicia distributiva, que buscan garantizar que el orden moral se traduzca en estructuras legales concretas (ST., I-II, q. 94, a. 2; De Veritate, q. 5, a. 2).
Este fundamento moral ha tenido una expresión concreta en normas jurídicas a lo largo de la historia. Un ejemplo de ello es la prohibición del homicidio y la condena de la pena de muerte arbitraria, principios recogidos en diversas legislaciones, como el Código de Derecho Canónico (CIC, cc. 2268-2269) y en declaraciones internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, el principio de que “el bien común debe prevalecer sobre los intereses individuales desordenados” sustenta normativas sobre la obligación de
asistencia social y la redistribución equitativa de los bienes, asegurando la justicia distributiva. De igual manera, el mandato moral de proteger a los más vulnerables se ha plasmado en legislaciones contra la explotación laboral y en el reconocimiento del derecho de asilo para quienes huyen de persecuciones injustas. Estos ejemplos muestran cómo el derecho, inspirado en principios éticos fundamentales, ha buscado mitigar el sufrimiento y garantizar la dignidad humana en diferentes contextos históricos y sociales.
El sufrimiento, entonces, no solo es una realidad que la norma intenta controlar, sino que es un elemento que impulsa su propia formulación. La experiencia del dolor y la injusticia han llevado a la humanidad a establecer normas más justas, como la abolición de la esclavitud, la prohibición del trabajo infantil o el reconocimiento de la libertad religiosa. Estas regulaciones no surgen de un simple consenso social, sino que encuentran su fundamento en el dictamen de la razón natural que percibe la injusticia y busca su corrección. Así, el sufrimiento no solo motiva el desarrollo de normas jurídicas y morales, sino que también lleva a reconocer el valor de la compasión, la equidad y la dignidad humana (Encíclica Veritatis Splendor, 1993). En la siguiente sección, examinaremos cómo la justicia tomista se estructura a partir de esta comprensión del sufrimiento y la ley natural.
2.3. Ejemplos históricos y filosóficos sobre la génesis de normas a partir del sufrimiento
A lo largo de la historia, el sufrimiento ha sido el detonante de numerosas normas éticas y legales que buscan prevenir el dolor, reparar el daño causado y establecer justicia. Desde los códigos legales antiguos hasta las declaraciones contemporáneas de derechos humanos, la experiencia del dolor, tanto individual como colectivo, ha llevado a la
no imponen una obligación absoluta, sino que orientan hacia un bien mayor, como los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.
5
humanidad a desarrollar principios normativos con el fin de regular la convivencia y evitar la repetición del sufrimiento injusto5.
En los primeros sistemas jurídicos, la eliminación del sufrimiento se concebía eliminando al malhechor/pecador como medio para erradicar el mal. El Código de Hammurabi (siglo XVIII a.C.), uno de los primeros conjuntos de leyes codificadas, establecía sanciones estrictas y proporcionales bajo el principio del talión—“ojo por ojo, diente por diente”— para restaurar el equilibrio social mediante el castigo de los transgresores (Codex Hammurabi, §196-200). Esta concepción primitiva de la justicia buscaba una correspondencia entre la falta y la pena infligida.
Más adelante, la justicia evolucionó hacia un modelo correctivo, en el que el castigo no solo correspondía al delito cometido, sino que también tenía el propósito de reformar al infractor y servir de advertencia a los demás. En la Grecia clásica, Aristóteles, en su Ética Nicomáquea, argumenta que la educación moral debe orientar la vida política y la legislación hacia el desarrollo de virtudes que prevengan el sufrimiento innecesario (Ética Nicomáquea, V, 1131a-1132b). Platón, por su parte, en Las Leyes, sostiene que las penas deben procurar la corrección del infractor en lugar de su destrucción, una idea que luego influirá en la legislación romana (Las Leyes, IX, 854c-855a).
Durante la Edad Media, Santo Tomás de Aquino desarrolló una visión más matizada del castigo en su teoría de la ley natural. En la Suma Teológica (I-II, q. 87, a. 3), distingue entre la pena como retribución por una falta y la pena como medio para reformar al pecador y restaurar el orden de la justicia. Con el tiempo, la corrección se priorizó sobre la retribución, promoviendo prácticas como la expulsión o el destierro, en lugar de la ejecución inmediata, para dar al infractor la oportunidad de reformarse y evitar futuros delitos (ST., II-II, q. 66, a. 6, ad-2)6.
5 La evolución de la norma jurídica y moral en respuesta al sufrimiento ha sido ampliamente estudiada en la tradición filosófica del derecho natural. John Finnis destaca que la ley natural no solo establece principios universales, sino que también se adapta a las circunstancias históricas para garantizar el bien común y minimizar el sufrimiento injusto (Natural Law and Natural Rights, 1980, p. 215). De manera similar, Jacques Maritain subraya que el desarrollo de los derechos humanos y las estructuras políticas modernas han sido impulsados por la necesidad de proteger la dignidad humana frente a los abusos y las injusticias históricas, reflejando la dimensión práctica de la ley natural en la configuración del orden político y jurídico (Man and the State, 1951, p. 85).
6 Entre los ejemplos históricos de destierro como alternativa a la pena capital, destaca el caso de Cicerón, quien fue exiliado en el año 58 a.C. por orden del cónsul Publio Clodio Pulcro, acusado de haber ejecutado sin juicio a los conspiradores de Catilina. En lugar de ser condenado a muerte, fue obligado a abandonar Roma y refugiarse en Macedonia, lo que refleja la práctica del exilium como mecanismo de corrección en la ley romana (Plutarco, Vida de Cicerón, 32-34).
Otro caso notable es el de Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, quien en 1164 huyó a Francia para evitar ser ejecutado tras su enfrentamiento con el rey Enrique II de Inglaterra sobre la autonomía de la Iglesia. Su exilio, promovido en parte por la tradición eclesiástica de conceder sanctuarium, permitió que su caso fuera reconsiderado y que regresara posteriormente a Inglaterra (William FitzStephen, Vita Sancti Thomae, c. 1174).
Asimismo, en la España visigoda, el rey Égica (r. 687-702) ordenó el destierro de ciertos nobles y clérigos acusados de conspiración en lugar de ejecutarlos, siguiendo las disposiciones del XV Concilio de Toledo (688), que regulaban el exilio como castigo preferente para infractores de alto rango, asegurando así su reforma y evitando una desestabilización política (Concilios Visigóticos, ed. Vives, 1963, p. 423).
Estos casos reflejan cómo el destierro y la reclusión fueron evolucionando como alternativas a la pena capital, en coherencia con la progresiva humanización de la justicia en diversas tradiciones jurídicas y religiosas.
6
El pensamiento cristiano llevó esta evolución aún más lejos al diferenciar entre el pecador y su culpa, destacando la importancia de la misericordia y la rehabilitación. La crucifixión de Cristo es un punto de inflexión en la historia de la justicia: su sufrimiento extremo se convirtió en símbolo de redención y en una nueva concepción de la justicia basada en la misericordia. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, argumenta que la ley debe tener en cuenta la posibilidad de conversión del pecador y no solo su castigo (ST., II-II, q. 108, a. 1). Así, la justicia cristiana comenzó a integrar el ideal de prevención, fomentando la educación moral y la asistencia social para evitar el crimen antes de que ocurra (Encíclica Veritatis Splendor, 1993, n. 97).
En la modernidad, el sufrimiento causado por los conflictos bélicos llevó a la formulación de principios normativos universales. El recuerdo de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial motivó la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que proclama la dignidad inherente de cada ser humano y la necesidad de protegerlo de la violencia y la opresión (DUDH, Preámbulo y art. 5). Este documento consagra la evolución histórica de la justicia: de la retribución a la rehabilitación y de la punición a la prevención.
En los apartados siguientes, se analizará cómo estos principios han sido articulados en la justicia tomista y en la memoria normativa de la humanidad, destacando la importancia del sufrimiento como motor de la evolución ética y legal.
3. Norma, justicia y reparación: la función ética del sufrimiento
Si a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado eliminar el mal erradicando al pecador. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino advierte que el origen del mal no se encuentra solo en las acciones externas del ser humano, sino en su libre albedrío desordenado y en la inclinación al pecado que afecta su voluntad (ST., I-II, q. 109, a. 2). La historia sagrada ilustra esta realidad en el relato del Diluvio Universal: aunque el castigo divino aniquiló a la humanidad pecadora, el mal persistió en el corazón humano tras la salvación de Noé y su descendencia (Comentario a la Epístola a los Romanos, cap. 7, lec. 2)7. Esta lección evidencia que la eliminación física del pecador no garantiza la erradicación del mal, pues este tiene raíces más profundas en la naturaleza caída del hombre.
Ante esta limitación, Cristo introduce la Ley Nueva, que no se limita a establecer normas externas, sino que transforma el corazón humano desde dentro, cumpliendo la promesa veterotestamentaria de un corazón nuevo (Jer 31,33; Ez 36,26). Según Santo Tomás, esta lex nova se distingue de la Ley Antigua porque no impone reglas de forma coercitiva, sino que infunde en el hombre la gracia que lo capacita para vivir según el amor y la justicia (ST., I-II, q. 106, a. 1). En este sentido, la justicia cristiana no consiste en aplicar castigos severos, sino en sanar el alma, restaurar la voluntad y fomentar la conversión. Mientras que las normas humanas tratan de contener el mal desde fuera mediante la pena,
7 Santo Tomás de Aquino interpreta el relato del Diluvio no solo como un acto de justicia divina, sino también como una manifestación del deseo de Dios de renovar su relación con la humanidad. Tras el castigo del Diluvio, Dios promete no volver a destruir la tierra de la misma manera, lo que simboliza un cambio en la pedagogía divina: en lugar de erradicar el mal mediante la eliminación del pecador, ofrece un camino de conversión y restauración (Comentario a las Sentencias, lib. 2, d. 37, q. 1, a. 3). Esta idea prefigura la Ley Nueva en Cristo, en la que el castigo cede ante la gracia y la transformación interior del hombre.
7
la Ley Nueva de Cristo lo supera renovando al hombre desde dentro, posibilitando una justicia basada en la misericordia y la redención.
3.1. La relación entre sufrimiento y justicia en Santo Tomás
Santo Tomás de Aquino sostiene que la justicia es la virtud que dispone a cada persona a dar a los demás lo que les corresponde (ST., II-II, q. 58, a. 1). En este marco, el sufrimiento no solo es una experiencia humana inevitable, sino también un factor que exige la intervención de la justicia para restaurar el equilibrio moral y social.
El sufrimiento generado por la injusticia pone de manifiesto la necesidad de una norma que proteja los derechos de los individuos y establezca criterios claros para la equidad. Según Santo Tomás, la justicia se divide en justicia conmutativa (relativa a los intercambios entre individuos), justicia distributiva (referida a la equidad en la distribución de bienes y responsabilidades) y justicia legal (relativa al bien común). Cada una de estas dimensiones tiene un papel en la regulación del sufrimiento y en la restauración de la armonía social8.
Sin embargo, la historia demuestra que la norma humana, basada en la justicia retributiva y correctiva, no logra transformar radicalmente la voluntad del hombre. La tradición cristiana tomista entiende que el verdadero cambio no se produce desde la mera aplicación externa de la ley, sino desde la regeneración interior operada por el Espíritu Santo. Santo Tomás, al comentar la Ley Nueva, la identifica con la acción del Espíritu de Cristo Resucitado, quien graba la norma divina en el corazón humano, cumpliendo así la promesa del Antiguo Testamento de una ley escrita en el interior del hombre (ST., I-II, q. 106, a. 1; Comentario a la Epístola a los Romanos, cap. 8, lec. 2).
Esta transformación del corazón humano es el punto clave que distingue la norma meramente legal de la norma evangélica: donde existe el amor perfecto, las normas externas dejan de ser necesarias. Como señala Santo Tomás, la justicia perfecta es el resultado del amor, pues la caridad es la forma de todas las virtudes (ST., II-II, q. 23, a. 8). Así, la sociedad transformada por la gracia no requiere de una justicia impuesta por el temor al castigo, sino que vive conforme a la justicia infundida por el Espíritu.
3.2. El castigo como mecanismo de enseñanza y restauración
El castigo, en la tradición tomista, no es un fin en sí mismo, sino un medio para corregir y restaurar el orden moral. Santo Tomás explica que las leyes humanas deben aplicar sanciones de manera proporcionada, teniendo en cuenta tanto la gravedad de la falta como la posibilidad de enmienda (ST., I-II, q. 96, a. 2).
El sufrimiento infligido por la pena tiene una doble función: primero, disuadir a otros de cometer injusticias; y segundo, permitir la corrección del infractor. En este sentido, el
8 La justicia restaurativa se centra en reparar el daño causado por el delito, involucrando activamente a víctimas, ofensores y la comunidad en el proceso de sanación. Este enfoque reconoce el sufrimiento de las víctimas y busca transformarlo en una oportunidad para la reconciliación y el aprendizaje (Zehr, 2005). A diferencia del sistema punitivo tradicional, que se enfoca en castigar al infractor, la justicia restaurativa busca que el ofensor asuma la responsabilidad de sus acciones y participe en la reparación del daño, promoviendo su reintegración social (Braithwaite, 2002). Este proceso convierte el sufrimiento en un factor de maduración moral y cohesión social, alineándose con la idea de que la experiencia del sufrimiento puede ser transformadora y educativa (Rosenberg, 2003).
8
castigo no solo impone un sufrimiento retributivo, sino que también busca la restauración del orden perdido. No obstante, esta forma de justicia es todavía imperfecta, pues sigue dependiendo de una norma externa para regular la conducta humana.
La perfección de la justicia solo es posible en la medida en que la norma se interioriza y se vive desde el amor. Santo Tomás subraya que la lex nova no solo regula el comportamiento humano, sino que lo transforma en su raíz, permitiendo que el hombre actúe por convicción y no solo por obligación (ST., I-II, q. 106, a. 2). En este sentido, la sociedad verdaderamente justa es aquella en la que la norma externa se torna innecesaria porque los ciudadanos actúan conforme al bien, no por temor al castigo, sino por amor a la justicia y la verdad.
En conclusión, la evolución de la norma y de la justicia a lo largo de la historia muestra que la ley humana, aun siendo necesaria, es insuficiente para erradicar el mal en su raíz. Solo la transformación del corazón humano, operada por el Espíritu Santo en la Ley Nueva, permite que la justicia se viva no como una obligación externa, sino como una realidad interna que configura una sociedad nueva, libre del peso de la imposición normativa y fundamentada en el amor.
3.3. Aplicaciones en el derecho y la ética contemporánea: justicia restaurativa, pena y reparación
En el mundo contemporáneo, la justicia restaurativa ha cobrado relevancia como alternativa a la justicia meramente punitiva. Esta perspectiva busca no solo castigar a los infractores, sino también facilitar la reconciliación y la reparación del daño causado. La justicia restaurativa resuena con la visión tomista de la justicia, que no se limita a la retribución, sino que busca la enmienda y la rehabilitación moral del culpable (ST., II-II, q. 58, a. 1)9.
Ejemplos como la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, tras el apartheid, muestran cómo la justicia puede fundamentarse no solo en la pena, sino en la restauración de la relación social y en la memoria del sufrimiento colectivo. Este modelo reconoce que la sanción, aunque necesaria, no es suficiente para restaurar el orden moral, sino que se requiere un proceso de reconciliación que transforme tanto a la víctima como al agresor.
Este principio de restauración también ha influido en la legislación eclesiástica contemporánea, que busca aplicar los valores de la Ley Nueva en su normativa. Un claro ejemplo es el Código de Derecho Canónico, que en su revisión de 1983 introdujo una visión más pastoral y menos punitiva del derecho penal eclesiástico, enfatizando la corrección y la reinserción del infractor en lugar de la mera imposición de penas (CIC, 1983, c. 1341). Asimismo, el Papa Francisco ha promovido una reforma del sistema judicial eclesial basada en la misericordia, destacando la importancia del
9 El iusnaturalismo contemporáneo sostiene que las normas jurídicas deben reflejar principios éticos inherentes a la naturaleza humana. En este marco, el sufrimiento humano se percibe como una señal de la transgresión de estos principios fundamentales. Por ejemplo, cuando una ley provoca o perpetúa el sufrimiento injusto, se considera contraria al derecho natural, lo que exige su revisión o abolición (Finnis, 2011). Así, el sufrimiento no solo es una consecuencia de la injusticia, sino también un indicador de la necesidad de ajustar las normas para alinearlas con la dignidad humana y el bien común (Bobbio, 1993; Vigo, 2006).
9
acompañamiento y la rehabilitación en los procesos de justicia (Misericordia et Misera, 2016, n. 12).
En este sentido, la Ley Nueva de Cristo, que transforma el corazón humano desde dentro, sigue teniendo una recepción activa dentro de la Iglesia, no solo en su enseñanza moral, sino también en la evolución de sus propias normas jurídicas. En los próximos apartados, se analizará cómo la memoria del sufrimiento también juega un papel clave en la consolidación de normas éticas y en la configuración de una justicia más humana y transformadora.
4. Memoria del sufrimiento y construcción normativa
4.1.La memoria como preservación del sentido de la norma
La memoria desempeña un papel esencial en la construcción y preservación del sentido de la norma. En tanto que la norma busca instaurar criterios de justicia y orden social, la memoria permite que estos principios no se desvanezcan con el tiempo, asegurando su vigencia y aplicabilidad. Desde un punto de vista filosófico y jurídico, la memoria no es un mero archivo del pasado, sino un dinamismo que orienta la interpretación de las normas, evitando que caigan en el positivismo vacío o en la arbitrariedad.
En el pensamiento clásico y medieval, la memoria se vinculaba estrechamente con la prudencia, considerada la virtud que permite juzgar adecuadamente las acciones en conformidad con la justicia. Santo Tomás de Aquino, en su análisis de la prudencia, reconoce la importancia de la memoria como una de sus partes integrales, en tanto permite retener experiencias pasadas para guiar las decisiones futuras (ST., II-II, q. 49, a. 1). En este sentido, la memoria no es solo individual, sino también colectiva: las sociedades conservan recuerdos de acontecimientos cruciales que influyen en la formulación y aplicación de normas.
En la modernidad, la teoría de la memoria adquiere una dimensión crítica en el marco de la hermenéutica y la filosofía del derecho. Paul Ricoeur señala que la memoria es también un espacio de lucha: lo que se recuerda y lo que se olvida es resultado de procesos sociales y políticos (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 2003, pp. 85-90). En el contexto normativo, esto significa que la memoria es un factor que influye en la evolución de las leyes y en la manera en que se aplican en diferentes momentos históricos. Las normas, por tanto, no pueden entenderse de manera aislada de los recuerdos colectivos de injusticia, conflicto o reconciliación que les dan su sentido.
4.2.La memoria herida en Santo Tomás y Paul Ricoeur
La memoria no es solo un recurso positivo para la preservación del sentido de la norma, sino que también puede ser frágil y estar marcada por heridas profundas. Esta dimensión es abordada desde perspectivas diferentes por Santo Tomás de Aquino y Paul Ricoeur. En la Suma Teológica (II-II, q. 49, a. 1), Santo Tomás analiza la memoria como parte de la prudencia, pero también advierte sobre su corrupción: el olvido, la distorsión o la falsificación de la memoria pueden llevar a decisiones erradas y a una aplicación injusta de la norma. Para el Aquinate, una memoria herida implica una prudencia defectuosa, lo que afecta el juicio moral y legal.
10
En un contexto más contemporáneo, Ricoeur introduce la idea de la “memoria herida” para describir el impacto del trauma en la capacidad de recordar y narrar el pasado (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 2003). La memoria colectiva puede ser manipulada, censurada o fragmentada, lo que repercute en la construcción de normas y en la justicia transicional. En sociedades que han experimentado conflictos, la memoria del sufrimiento es un terreno de disputa: reconocer el dolor pasado es un paso necesario
para una legislación justa, pero la tendencia al olvido o la manipulación del recuerdo pueden debilitar la aplicación de principios normativos.
Comparando ambas visiones, se observa que, aunque provienen de tradiciones filosóficas diferentes, ambas coinciden en que una memoria sana es fundamental para la prudencia y la justicia. Cuando la memoria está herida, se compromete la capacidad de aprender del pasado y de construir normas justas y equitativas. Así, en el derecho contemporáneo, la reparación de la memoria histórica se convierte en una tarea imprescindible para garantizar una aplicación equitativa de la norma.
Hoy en día, los medios de comunicación y las redes digitales amplifican este riesgo. La inmediatez, la sobreabundancia de información y la manipulación digital pueden trivializar la memoria histórica o distorsionar los hechos según intereses particulares. En sociedades donde el acceso a la tecnología es desigual, algunos pueblos pueden ver su historia reinterpretada por otros, corriendo el riesgo de que su memoria colectiva sea homogeneizada o incluso borrada. Al mismo tiempo, la digitalización puede ser una herramienta valiosa para preservar testimonios y evitar el silenciamiento de las víctimas. Por ello, la memoria histórica en la era digital plantea un desafío ético y normativo: ¿cómo garantizar que el sufrimiento pasado no sea banalizado ni manipulado, sino que contribuya a la consolidación de normas justas y equitativas?
4.3.Ejemplos históricos: memoria de los crímenes de guerra y su impacto en la legislación.
A lo largo de la historia, la memoria de los crímenes de guerra ha desempeñado un papel central en la configuración del derecho internacional y de los marcos normativos nacionales. Desde los juicios de Núremberg hasta la creación de tribunales internacionales, la preservación de la memoria del sufrimiento ha sido clave para la consolidación de principios como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la prohibición de la amnistía en ciertos delitos.
Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de los Juicios de Núremberg, que marcaron un hito en la historia del derecho penal internacional. Estos juicios no solo fueron un acto de justicia, sino también una forma de preservar la memoria del Holocausto y de los crímenes cometidos por el Tercer Reich (Cassese, International Criminal Law, 2008, pp. 302-310). La documentación meticulosa de los testimonios y pruebas permitió que el horror de estos hechos no se desvaneciera con el tiempo, estableciendo precedentes para el enjuiciamiento de futuros crímenes de guerra. Además, la creación de conceptos como los “crímenes contra la humanidad” demostró la relación entre memoria y construcción normativa.
Otro caso significativo es el impacto de la memoria del genocidio en Ruanda en el derecho penal internacional. Tras el genocidio de 1994, la comunidad internacional creó el
11
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con el objetivo de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos (Schabas, Genocide in International Law, 2009, pp. 220-225). Este tribunal no solo dictó sentencias individuales, sino que también contribuyó a la consolidación de normativas sobre la responsabilidad de los Estados y de los individuos en crímenes de genocidio. La memoria del sufrimiento de las víctimas fue un elemento clave para la formulación de nuevas reglas de justicia transicional.
En el caso de América Latina, la memoria de las dictaduras militares ha sido determinante en la evolución de la legislación sobre derechos humanos. En países como Argentina y Chile, el recuerdo de las víctimas de desapariciones forzadas ha impulsado la derogación de leyes de amnistía y el reconocimiento del derecho a la verdad y la justicia (Crenzel, La historia política del Nunca Más, 2008, pp. 145-150). La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina y el Informe Rettig en Chile han servido como ejemplos de cómo la memoria histórica influye en la consolidación del Estado de derecho.
La memoria del sufrimiento desempeña un papel esencial en la construcción de normas justas, funcionando como un puente entre los errores del pasado y las aspiraciones éticas del futuro. Al reconocer los eventos traumáticos y promover su institucionalización a través de mecanismos como tribunales internacionales y comisiones de la verdad, se consolida una estructura normativa que previene injusticias y fortalece la confianza en el sistema legal. Este proceso, fundamentado en el deber ético de recordar con responsabilidad, demuestra que las memorias heridas pueden trascender su dimensión testimonial para convertirse en fuentes de justicia y reconciliación, garantizando marcos legales que honren la dignidad humana y promuevan la convivencia pacífica.
5. Conclusión: el sufrimiento como origen y destino de la norma
A lo largo de este estudio, hemos examinado la relación intrínseca entre el sufrimiento y la norma, destacando cómo el dolor humano ha sido el punto de partida para la formulación de principios morales y legales. Desde Santo Tomás de Aquino, se ha evidenciado que la ley natural está orientada a guiar al ser humano hacia el bien, y que la experiencia del sufrimiento es un catalizador esencial en la identificación de lo justo y lo injusto.
Asimismo, exploramos el papel del sufrimiento en la justicia tomista, distinguiendo entre justicia retributiva, distributiva y restaurativa. Analizamos cómo el castigo, lejos de ser meramente punitivo, tiene una función correctiva y pedagógica. Finalmente, abordamos las implicaciones contemporáneas de esta visión, particularmente en el campo de la justicia restaurativa y en la formulación de normas inspiradas en la memoria del sufrimiento.
El sufrimiento no solo es el punto de partida de la norma, sino también su destino. La ley no existe simplemente para evitar el dolor, sino para transformarlo en un camino de crecimiento moral y social. Santo Tomás sugiere que el sufrimiento, asumido con virtud, puede ser un medio de redención y perfeccionamiento, lo que implica que las normas éticas y legales deben orientarse no solo a la corrección del mal, sino a la promoción del bien.
12
En esta perspectiva, la norma adquiere una dimensión trascendental: no es una simple imposición externa, sino una guía que permite al ser humano ordenar su vida de acuerdo con la justicia y la caridad. La norma bien formulada no solo evita el sufrimiento injusto, sino que ofrece un marco en el que el sufrimiento inevitable puede ser comprendido y asumido de manera virtuosa.
Esta comprensión del sufrimiento como origen y destino de la norma tiene importantes aplicaciones en la ética contemporánea. En el ámbito del derecho, puede enriquecer los debates sobre justicia restaurativa, sistemas penitenciarios y reconciliación social. En bioética, ofrece una clave para abordar cuestiones como el dolor en el final de la vida, la atención a los vulnerables y la regulación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones morales. En conclusión, el sufrimiento es tanto el fundamento como el horizonte de la norma. En la tradición tomista, la ley no solo regula el dolor, sino que lo transforma en una oportunidad para la virtud y la justicia.
Bibliografía
1. Aquino, Santo Tomás de. (2011): Suma Teológica, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
2. Aquino, Santo Tomás de. (2012): Suma Contra Gentiles, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
3. Aquino, Santo Tomás de. (2000): “Comentario a la Epístola a los Romanos”, en Opera Omnia (Vol. XXVI), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). 4. Aquino, Santo Tomás de. (2002): “Comentario a las Sentencias”, en Opera Omnia (Vol. XXII), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
5. Juan Pablo II. (1983): Codex Iuris Canonici, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
6. Juan Pablo II. (1993): Veritatis Splendor, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
7. Francisco, Papa. (2016): Misericordia et Misera, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
8. Aristóteles. Ética a Nicómaco. Trad. Julio Pallí Bonet. Madrid: Gredos, 2014. Impreso.
9. Balthasar, H. U. von. (1988). Teodramática: El drama de la libertad. Ediciones Encuentro.
10. Cassese, A. (2008). International Criminal Law. Oxford University Press. 11. Crenzel, E. (2008). La historia política del Nunca Más. Siglo XXI Editores. 12. Finnis, J. (1980). Natural Law and Natural Rights. Clarendon Press. 13. García Férez, J. (2020). Ética y daño moral: fundamentos filosóficos de la justicia. Editorial Tecnos.
14. Hammurabi (Rey de Babilonia), Peinado, F. L. (1986). Código de Hammurabi. Tecnos.
15. Maritain, J. (1951). Man and the State. University of Chicago Press. 16. ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas.
17. Pinckaers, S. (2013). La moral católica y la vida cristiana. Ediciones Rialp. 18. Plutarco. (2003). Vida de Cicerón. Gredos.
19. Platón. (2013). Las Leyes (M. Fernández-Galiano, Trad.). Gredos.
13
20. Ricoeur, P. (2003). La memoria, la historia, el olvido. Trotta. 21. Schabas, W. (2009). Genocide in International Law. Cambridge University Press. 22. Stein, E., Fermín, F. J. S. (2006). Ciencia de la Cruz. Editorial Monte Carmelo.